(a los hermanos Compañy: Silvia, Miguel, Alberto y Mario)
La calle que hoy se llama Juan de Garay comenzaba en aquel tiempo en la casita de la familia Peiretti, y, enfrente, la familia Calderón, constituida por un viudo con sus tres hijos varones, todos dedicados a tareas de a caballo: domadores, vareadores de parejeros y ocasionalmente arreos entre las estancias de la zona. La de esta familia era un gran caserón, con una fornida galería que daba al norte y lo que había sido un jardín glamoroso en otra época, era un terreno duro donde siempre había uno o varios caballos amarrados a un palenque. Tanto esa casa como la de los Peiretti, habían sido -según los mayores y la leyenda popular- sendos prostíbulos hasta que habían sido clausurados en la década del treinta.
Esta calle moría en otra, transversal, donde vivía un variopinto y pintoresco agrupamiento de familias que hicieron fama allí por ese tiempo: los González, los Aguirre, los Fuentes, los Collére, y hasta en un tiempo vivió doña Paula, con su hijo Pirimpi y el inefable Negro Bazán que fungía de último marido o, como se diría hoy, pareja.
De esta doña Paula -tan famosa, como su hijo- me ocupé alguna vez resaltando que su presunto origen indígena era agresivamente rechazado por ella, pero si no lo era tenía todos los componentes faciales para merecer ese premio. De todos modos, este apodo, la India, siempre fue tomado como una grave ofensa por ella.
Esta calle terminaba -y termina- siete cuadras más al este, en el campo que era de la familia Terré y hoy es del Tigre Compañy. Casi podríamos -sin exagerar- decir que esta calle es el pequeño universo de mi infancia. Todas las calles que iban hacia el sur terminaban en campos sembrados a pocos metros de cortarla.
Si yo quisiera podría describir todas y cada una de esas casas, la que festoneaban la calle con ambas veredas de tierra, muy anchas, con altos, coposos paraísos que producían esas "bolitas" maduras cuando estaban verdes que eran proyectiles certeros para usar con la gomera y estando ya duras se ponían muy amarillas, como uvas exprimidas y se iban cayendo de a una o un gajo entero y alfombraban las veredas, las zanjas y parte de la ancha calle solitaria.
Si yo quisiera podría describir esos amplios patios donde azahares exultantes arrebataban septiembres, corazones ansiosos de niñas casaderas y algún que otro sueño de un mozo que pasaba silbando "incontinenti" con un clavel en la oreja que había robado dos cuadras atrás y que arrojaría sobre el tejido, disimuladamente para que la niña que le había copado los sesos, lo recogiera.
En la cuadra de los Spagnolo, los Gigena y al lado donde vivió Domingo Ose, supo morar un cantor mentado largamente en la noche porteña: el Negro Belussi, de felicísima memoria como cantor de tangos, en las orquestas de los maestros Pugliese y Basso, entre otros próceres del tango.
Si yo venía del lado de los Calderón, pasadas las tres cuadras siguientes me iba a topar con la cancha del club, y que en verdad era casi como lo único que interesaba en aquellos tiempos a nuestras breves y despreocupadas vidas de entonces. Hoy está todo edificado y hay un barrio nuevo alrededor de la cancha pero en ese tiempo era una cuña hacia los hornos de ladrillos de Spizzo y el mismo campo que a su tiempo albergaba hectáreas de trigo, maíz o alfalfa.
Esa calle no era cualquier calle porque en el recuerdo se me aparece luminosa. Por esa calle pasaban los troperos con hacienda hacia las estancias de la zona, las carretas de los arroperos cuando venían de las lejanísimas provincias del Norte, con sus vinos y sus artesanías. Habrían atravesado distancias, ríos, puentes, campos sembrados bajo unos soles machazos porque siempre los recuerdo en verano. Iban en grupos de no más de cuatro carretones con sus toldos de lona, sus damajuanas atadas al pescante y paraban infaliblemente en la casa de don Pedro Silva, santiagueño, quien sacrificaba las vacas para la Carnicería del Pueblo, de su tío, el inefable y buenazo don Benicio Ardiles.
En esa calle se desarrolló la mitad exacta de mi infancia, cuando matábamos mariposas y pájaros inocentes, en el tiempo ancho como un día patrio cuando en las carreras de sortija, el Gordo Rogelio Compañy o don Lorenzo Sotera se ganaban todos los premios y luego nosotros enfrente de la cancha del club jugaríamos a la suerte del "palo enjabonado" o la "rompepiñata" que nos dejaba más harina en la cabeza que el último premio consuelo, y éste, digo el consuelo me lo daba la abuela, porque la madre nos pegaba un chancletazo cuando nos veía volver blancos como un sueño, los ojos perdidos y entrecerrados de impotencia y harina.
Por esa calle también pasaba todas las tardes don Pedro Aimetti con su camioncito comunal regador, con su cara de gringo bondadoso perseguido por una nube de mariposas doradas.
(jorge isaías, rosario/12, 21-07-2011)
lunes, 8 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


























































.jpg)

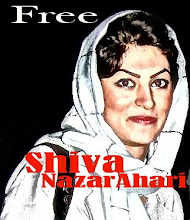

.jpg)








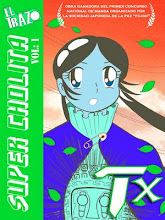.jpg)

.jpg)

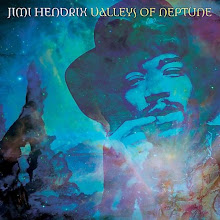



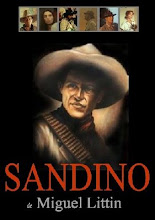.jpg)
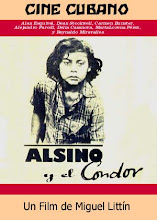.jpg)
.jpg)









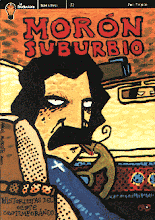









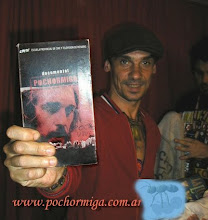



+2.jpg)
+2.jpg)
.jpg)











.jpg)









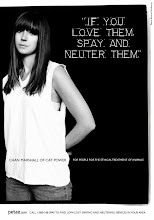








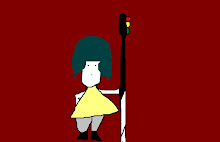









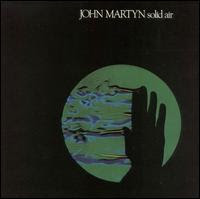












.jpg)




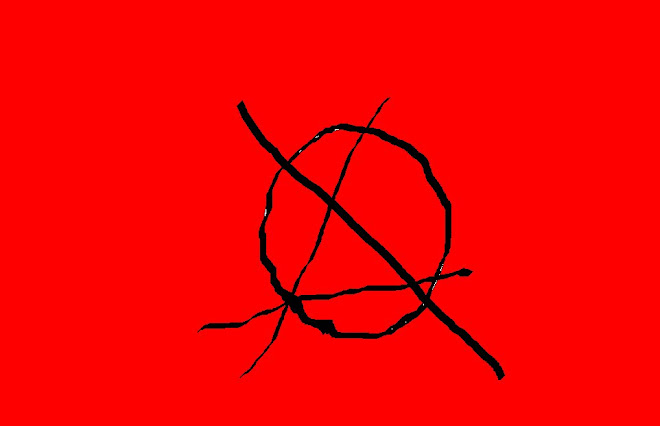






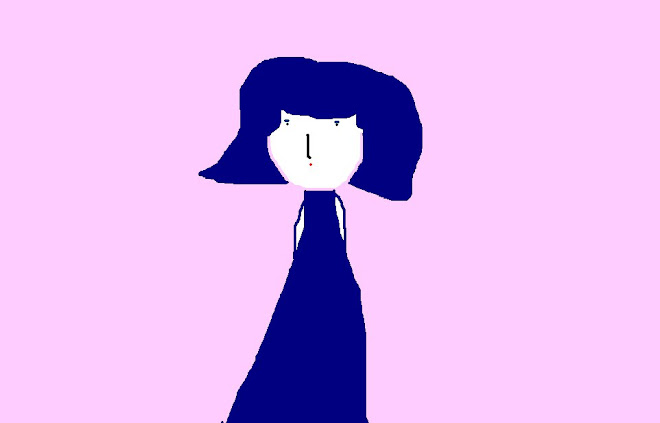

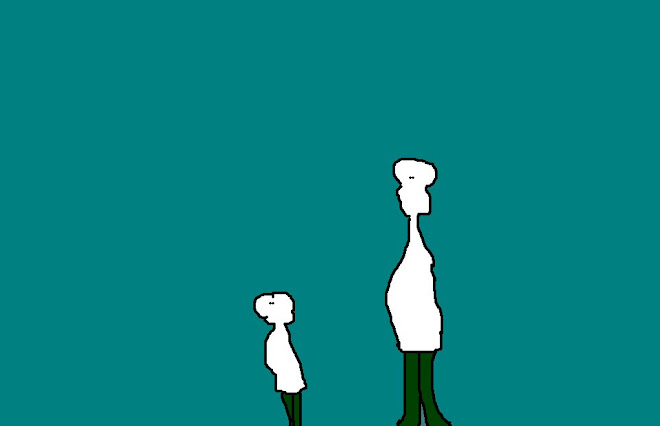

















No hay comentarios:
Publicar un comentario